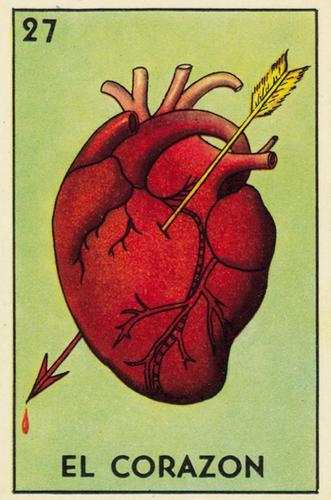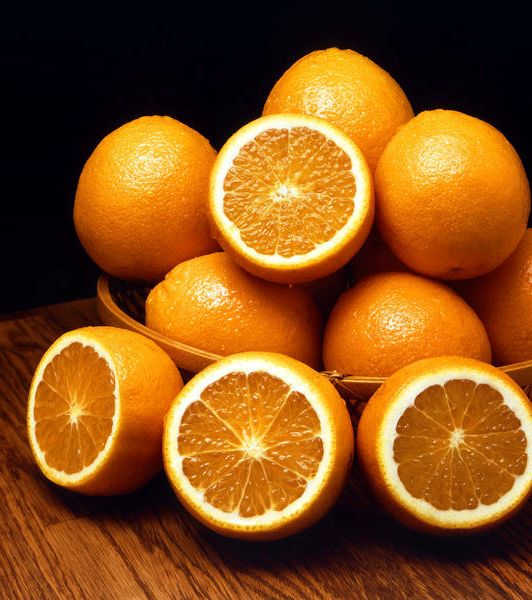Cuando el póker se hizo soso, predecible, cómodo, ambos idearon un juego personal, con enrevesadas reglas, con excepciones caprichosas, con formas de ganar casi inalcanzables. Apostaban lo de siempre, dinero, bienes que iban desde antiguos pianos hasta laptops, compromisos de pagos a futuro, y un día, un día delirante, apostaron un rato de intimidad con la mujer del otro.
Martín disfrutaba al torturar a Alonso, le hacía trampa sólo para verlo sufrir, lo hacía apostar cifras que sabía que no podía pagar, inventaba reglas absurdas en la mitad de un juego sólo para hacerlo padecer. Alonso, siempre poseído por la euforia deslumbrante que sentía al apostar, era capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el ritmo frenético de juego que Martín le proponía.
No los unía un vínculo amistoso, mucho menos solidario, ninguno de los dos sentía aprecio por el otro, más bien estaban hermanados por un profundo y antiguo nexo de necesidad. Uno rogaba ser subyugado, atormentado, insuflado por el ardor ponzoñoso de la emoción de apostar, el otro necesitaba violentamente tiranizar a alguien, atormentarlo, adueñarse de su voluntad hasta convertirlo en un despojo.
Hacían amagos de juego para “calentar”. Apostaban entonces villas hipotéticas, yates alucinados, tesoros quiméricos, hasta que uno u otro, decía “rabo e` paja” y el rumbo era irreversible. Los riesgos tomaban un sentido concreto, se acababa la ficción y comenzaba esa ración de la vida real en la cual cada uno era auténticamente quien era.
Ese día, luego de pasar arduas horas perdiendo lo que no tenía, Alonso dijo “rabo e` paja” cuando la apuesta de una isla en el océano Índico no le generó ninguna emoción. Para Martín era las palabras mágicas para derrochar crueldad, era su momento predilecto, el instante del no retorno, el punto en el cual Alonso comenzaba a desmoronarse.
Lo apostó todo. Cuando no le quedaba ni un sólo céntimo de la vida real, intentó el truco de la seducción imaginaria, quiso jugarse un hueso fósil de dinosaurio, pero Martín no aceptó; “rabo e`paja” se respeta.
- Puedes arriesgar tu apartamento, siempre y cuando te lleves al perro que tienes cuando te vayas- susurró Martín con una sonrisa a medio camino entre la burla y la lástima.
- Voy a apostar mi apartamento y si ganas, te quedas también con el perro-
N No sólo perdió el apartamento, sino que sacó de su lista de intocables
s su carro, su casa de la playa e incluso las joyas, apreciadísimas por su mujer, heredadas durante generaciones.
- Ya lo tienes todo… No me queda nada más-
- Te queda la vida, ingrato-
- Entonces “rabo e` paja”-
Martín sintió un temblor incontrolable, una aceleración en la respiración, un éxtasis de las vísceras al imaginar que Alonso fuera capaz de apostar su vida.
- No me gusta la sangre, nos vamos al monte, te tomas unas pastillas y yo me cercioro de que pagues tu deuda-
- Yo apuesto mi vida… ¿qué apuestas tú?-
- Si ganas te devuelvo todo. Hasta al perro-
Empezaron a jugar. Alonso descubrió que la serenidad lo acompañaba cuando ya no tenía nada, Martín transpiraba en el deleite del juego más emocionante de su vida. Durante dos horas jugaron, uno dirigido por las imágenes de desapego de sus hijos y de su mujer, el otro fascinado por la visión de un cuerpo muerto por una deuda.
La calma guió a Alonso por los equívocos caminos del azar hasta que, sin darse cuenta, ganó. No sintió emoción, ni alivio, sólo la extrañeza de haber ganado sin esfuerzo, sin la agonía que siempre acompañaba a sus jugadas
- Te salvaste. Para la próxima trae unas pastillas porque las vas a necesitar, estoy seguro de que vas a perder-
- No habrá próxima-
- No te engañes, más rápido de lo que crees vas a regresar-
- No, nada me hará volver-
- ¿Nada? ¿Ni siquiera el hecho de que yo también pueda apostar mi vida?-
A Alonso, fascinado por la visión de un cuerpo muerto por una deuda, dijo
Entonces, “rabo e` paja”-
 El rojo comienza a teñir escandalosamente la inmaculada filipina blanca del Chef Ejecutivo. No grita, apenas lanza un suspiro de incredulidad. No quiero ver su cara, sólo quiero trinchar su carne oxigenada, viva, palpitante. Una ola de euforia me estremece, quiero cantar mientras siento como su vida se escapa por la herida. Soy una vengadora de cocineros maltratados, de ilusos que pusieron sus esperanzas en él, de clientes estafados... Soy yo, su Chef Pastelera, la favorita de su brigada, quien le está dando su merecido.
El rojo comienza a teñir escandalosamente la inmaculada filipina blanca del Chef Ejecutivo. No grita, apenas lanza un suspiro de incredulidad. No quiero ver su cara, sólo quiero trinchar su carne oxigenada, viva, palpitante. Una ola de euforia me estremece, quiero cantar mientras siento como su vida se escapa por la herida. Soy una vengadora de cocineros maltratados, de ilusos que pusieron sus esperanzas en él, de clientes estafados... Soy yo, su Chef Pastelera, la favorita de su brigada, quien le está dando su merecido.